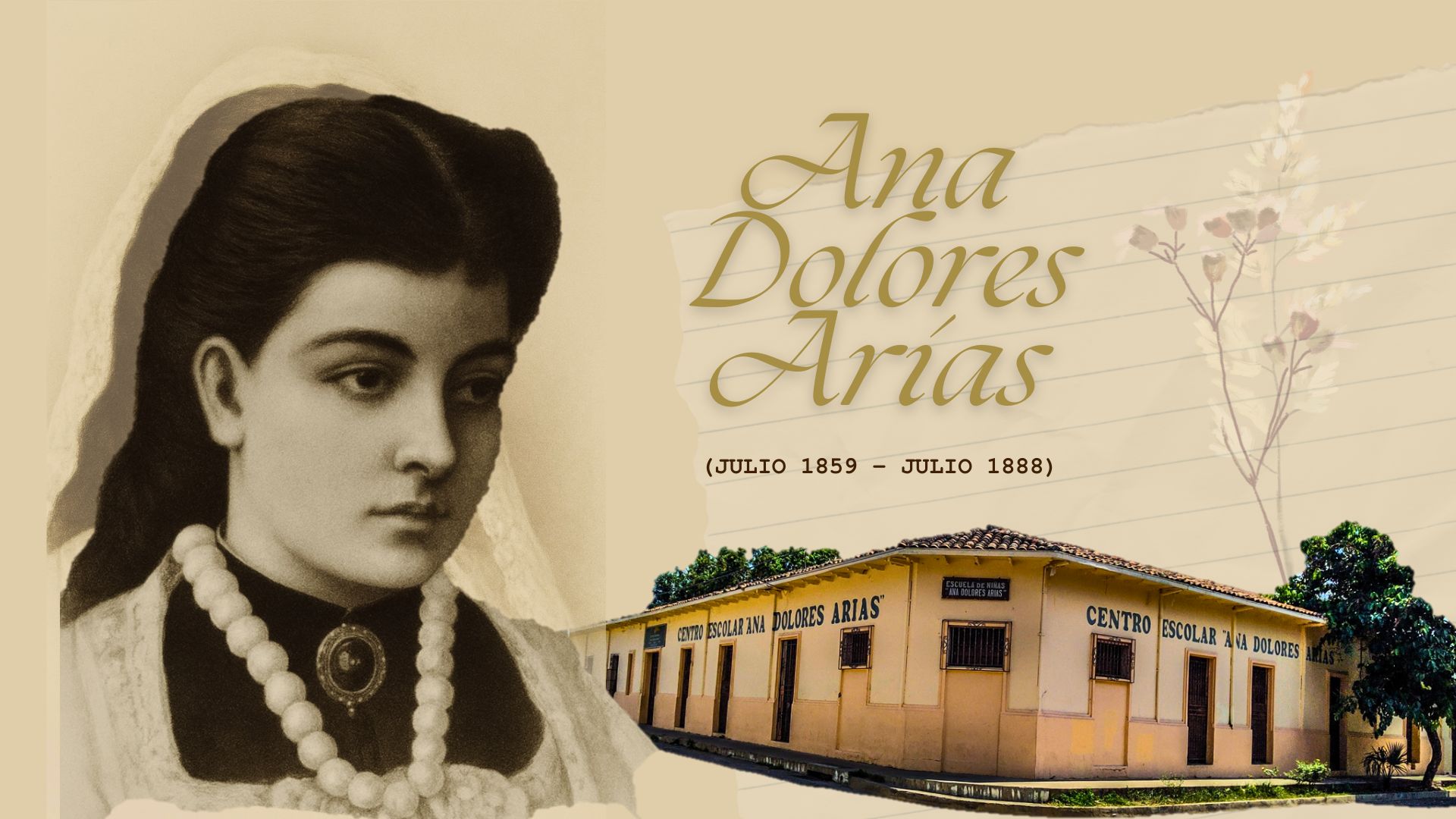Por Rolando Monterrosa. (A Alejandro Cotto).
Unos curas italianos, de la orden paulina quienes, por encargo vaticano se hallaban en itinerario de inspección de los colegios calasancios por las diócesis de Centroamérica, hicieron una de sus escalas, antes de retornar a Roma, en la ciudad de Suchitoto donde, después de una breve jornada de trabajo, aceptaron de buen grado almorzar con el párroco de una iglesia local.
Dispuestos a comer, pero desatendiendo momentáneamente la abundancia de sopas, asados, frituras, purés, verduras, quesos y otros platos fuertes y guarniciones con que les regalaba el hospitalario sacerdote, los francos santones echaron de ver y así lo expresaron, que aquella mesa adolecía de una lamentable orfandad de vino.
Con el anticipado desagravio del tono bonachón y la sonrisa condescendiente, dijeron que “¡Nessuna!” (ninguna) comida es completa si no se riega con vino. “¡Ninguna!”, reafirmó con espontáneo convencimiento el más robusto de los paulinos, cuya combinación de involuntaria malacrianza, pronunciación extranjera y metálica voz, logró punzar la resistente sensibilidad del párroco anfitrión.
Disculpose éste, no obstante, de aquella imperdonable ausencia, diciendo que en las abarroterías de Suchitoto se había agotado hasta el vino de consagrar, con lo que secretamente quiso dar una idea a sus reverendísimas, de las muchas misas que allí se oficiaban o testimonio de cuán piadosos eran los miembros de su parroquia.
Luego de orar gracias se pusieron a romper el pan unos y a pinchar las carnes otros, cuando la señora de confianza del párroco -que en Suchitoto fue siempre algo más que mucama, pero menos que ama de llaves- se acercó a la mesa, diciendo que en el zaguán -exquisito arco de medio punto y noble portón de madera fina- se hallaba la criada de las niñas Peña Fernández, “que dice que mandan a decir las niñas, que perdonen la molestia y la simpleza, pero que aquí les mandan este pequeño obsequio a los reverendos padres paulinos, que Dios los bendiga a ellos y a todos nosotros y que esperan que les guste y que perdonen…”
No fue el sol meridiano, que en Suchitoto suele ser de justicia, el que de pronto había hecho brillar el rostro, tanto o más que los ojos, de los reverendos comensales, sino la providencialpresentación de una botella de cuello largo, color verde-oscuro y tapón de corcho que el jefe de la misión paulina tomó de las manos del ama, y con destreza profesional abrió de prisa, ayudándose de un tirabuzón apremiado desde la cocina.
Ante la expectación de todos interrogó visualmente a la botella y con gesto dubitativo derramó parte del contenido sobre un plato, acusándose al punto la naturaleza del líquido, no con la fluidez del esperado vino, sino con la gruesa densidad de una salsa. “¡Salsa!”.

Desilusionado como el resto de sus compañeros de mesa, el párroco dijo maquinal y desabridamente a su ama que dijera a la criada de las niñas Peña Fernández, “que muchas gracias, que recibimos el regalito y que los reverendos padres paulinos les están muy agradecidos a las niñas por su fineza y que no se preocupen, que ellas nunca molestan…” Acto seguido puso a un lado la botella de salsa abierta, que si bien no fue objeto de mayores comentarios pareció, en cambio, desencadenar en los paulinos una larga evocación de las calidades de la cocina, climas y anfitriones que, en su reciente viaje por el Istmo centroamericano, habían conocido.
Crecía por momentos el enfado y no poco el resentimiento del párroco, al escuchar cómo uno después de otro, con los carrillos rellenos y los labios y dedos brillantes por las grasas y aceites de lo que gustosamente comían, los curas elogiaban las bondades de otras mesas y otros sitios, así: “Ninguna carne como aquella que nos sirvieron en San José… ! ¡Ningún queso como los ahumados nicaragüenses! ¡Ninguna verduratan jugosa y tierna como la guatemalteca! ¡Ningún recibimiento tan efusivo como el que nos ofrecieron en Tegucigalpa…!”
Reparaba el párroco que de los elogios cándidamente aventados por los clérigos ninguno caía sobre Suchitoto, ni mucho menos sobre su casa o su mesa, cuando el más robusto de todos, el de la voz metálica, paró de masticar y resopló, diciendo: “¿Habráse visto lugar más caluroso que éste?”“¡Ninguno!”, exclamaron casi en coro los comensales, uno de los cuales alzó los codos como sólo los italianos saben hacerlo cuando están exasperados, tumbando la botella verde-oscura hacía rato olvidada.
Estuvo pronto, sin embargo, a enmendar la torpeza de su gesto, el varón paulino, en derezando el frasco, no sin antes derramar parte de la salsa sobre el mantel. Mecánicamente limpió la chorreada boca de la botella con el dedo índice y se lo chupó. A este primero y casual chupetazo siguieron otros, mucho más concienzudos y abundantes, acompañados de adjetivos elogiosos que, en poco tiempo, superaban en número y calidad a todos los que se habían atribuido a otras cosas en la tertulia anterior. Sin duda aquella salsa halagaba al paladar en la misma o en mayor medida en que estimulaba el apetito, según lo daban a entender las generosas repeticiones, que muy pronto, vaciaron la botella y las fuentes de comida.
Alegróse sobremanera el párroco ante aquella inesperada reivindicación que de su mesa hacían los convidados y, atendiendo a la vehemente petición de éstos, mandó a su dama de confianza a casa de las niñas Peña Fernández, a pedir varias botellas más, porque los reverendos padres paulinos querrían llevar consigo de aquella deliciosa salsa, para su consumo propio; pero, sobre todo, para obsequiar con ella, nada menos que al Santo Padre en Roma, a quien llevaban presentes de las mejores cosas que habían encontrado en la región.
Cabe decir, tangencialmente que las niñas Peña Fernández -honorables matronas, ellas, Arcadia, Emilia y Mercedes- se convirtieron desde entonces en proveedoras permanentes de la estupenda salsa suchitotense, para la nunciatura apostólica y, por el digno medio de ésta, para el pontífice romano, hasta el final de sus respetados días, que también lo fue para la salsa, cuya fórmula guardaron con tanto celo -como durante toda su vida lo hicieron con la pureza de sus cuerpos- llevándose a ambos a la tumba.
Por mucho tiempo, después de la partida de los paulinos, comentándolo a menudo con su señora de confianza, reflexionaba en voz alta el párroco, acerca de la vanidad de las comparaciones y de cómo algunas cosas, al igual que algunos hombres, engañan por su apariencia humilde, cuando en realidad guardan excelencias insospechadas. Y repetía la palabra “ninguno” que tanto hubo de molestarle en aquella ocasión, manejándola de tal manera que de adjetivo lo pasaba a pronombre indeterminado, hasta acabar haciéndolo verbo, con lo que, sin proponérselo, enriquecía el idioma, al concluir en sus reflexiones que nunca hay que “ningunear” a nada ni mucho menos a nadie. Tal parece que de la reflexión al párroco pasó a la prédica, empleando no sólo la vivencia -casi, casi parabólica- sino también el neologismo, para ilustrar sus sermones. De ahí que mucha gente principal y común de aquella parroquia, comenzó a servirse del verbo “ningunear”, por demás funcional y eufónico, para designar la acción de minimizar, desvirtuar o reducir, en alguna medida el valor de las cosas y la valía de las personas.
–
Todo esto ocurrió a principios del siglo pasado cuando los profetas criollos, con sus pericos de la suerte, bajaban de las montañas de Chalatenango para anunciar que un enorme torrente inundaría gran parte de Suchitoto, pero que la ciudad se salvaría del diluvio y de un posterior sitio de guerra porque en ella estaba por nacer un niño, al que llamarían Alejandro, destinado a preservar las preciadas tradiciones de la región.
Rolando Monterrosa. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza y Periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo, de Madrid, España. En los años 60´ viajó por toda Europa en una motoneta Lambreta 125 cc, viviendo innumerables experiencias. Incansable lector.